La fantástica Saga DC ICons en Español de estos grandes autores.
Llega de la mano de Leigh Bardugo, Marie Lu, Sarah J. Maas y Matt de la Pena la adaptación de estos míticos super herores de comics, a libros juveniles del último año! No puedes perdértelo.
- Wonder Woman: Warbringer (DC Icons, #1) Leigh Bardugo
- Batman: Nightwalker (DC Icons, #2) Marie Lu
- Catwoman: Soulstealer (DC Icons, #3) Sarah J. Maas
- Superman (DC Icons #4) Matt de la Pena
Wonder Woman: Warbringer
Hermana en la batalla. Soy tu escudo y tu espada. Y tu amiga. Siempre tu amiga.
Diana está destinada a convertirse en una de las heroínas más poderosas del planeta, pero para ello debe demostrar a su familia que es digna de ser una princesa Amazona.
Cuando por fin le llega la oportunidad de demostrarlo, Diana lo echa todo a perder para salvar a una simple humana: Alia Keralis.
Juntas, Diana y Alia se enfrentaran a todo un ejército de enemigos dispuestos a destruirlas. Porque Alia es humana, sí, pero no es una humana cualquiera. En su pasado se esconde la clave de la gran tragedia que está a punto de desencadenarse. Si quieren salvar sus mundos, deberán permanecer unidas y luchar con todas sus fuerzas para ganar la guerra que se avecina.
pdf | epub (comentarios)
pdf | epub (comentarios)
Descargar gratis Wonder Woman: Warbringer PDF en español
capítulo 1
Acercaos, venid a enfrentaros a mí, y así descubriréis
lo que mana del pecho de las amazonas.
¡Con mi sangre se mezcla la guerra!
QUINTO DE ESMIRNA, La caída de Troya
1
«No participas en una carrera para perderla.»
En la línea de salida, Diana daba pequeños saltitos sobre los dedos de sus pies, con las pantorrillas tensas como cuerdas de un arco y las palabras de su madre resonando en sus oídos. Una ruidosa multitud se había congregado para presenciar las pruebas de lucha libre y lanzamiento de jabalina que marcaban el inicio de los Juegos Nemesianos, pero el acontecimiento más esperado era la carrera de fondo, y ahora las gradas hervían con la noticia de que la hija de la reina iba a participar en la competición.
Cuando Hippolyta había divisado a Diana entre las corredoras agrupadas sobre la arena del recinto, no había dado muestras de sorpresa. Como marcaba la tradición, había descendido desde la plataforma para desear suerte a las atletas en sus esfuerzos, compartiendo una broma con algunas y ofreciendo una palabra de aliento a otras, y había saludado brevemente a Diana con un leve gesto, sin mostrar ningún favoritismo especial, aunque aprovechó la ocasión para susurrar en voz muy baja, tan baja que solo su hija la había oído:
—No participas en una carrera para perderla.
Las amazonas se habían alineado en el pasillo que conducía al estadio, y ya pateaban el suelo con los pies y cantaban a la espera de que empezaran los juegos.
A la derecha de Diana, Rani sonreía radiante.
—Buena suerte.
Siempre tan amable, siempre tan atenta y, por supuesto, siempre tan victoriosa.
A la izquierda de Diana, Thyra soltó un bufido y meneó la cabeza.
—La va a necesitar.
Diana no le hizo caso. Llevaba semanas esperando la carrera, que consistía en una travesía por la isla con el objetivo de retirar una de las banderas rojas que colgaban bajo la gran bóveda de Bana-Mighdall. En el esprint puro y duro no tenía ninguna opción. Todavía no había alcanzado la plenitud de sus poderes de amazona. «Todo llegará, con el tiempo», le había prometido su madre. Pero su madre prometía muchas cosas.
De todas formas, esta carrera era distinta. Requería estrategia, y Diana estaba lista. Se había estado entrenando en secreto, corriendo junto a Maeve, y había trazado una ruta que, aunque transcurría por un terreno más arduo, era sin duda la más directa para llegar a la punta occidental de la isla. Había llegado incluso a… Bueno, no se podía considerar exactamente espiar…, pero había recogido información sobre el resto de amazonas que participaban en la carrera. Ella seguía siendo la más pequeña de estatura y por supuesto la más joven, pero en el último año había crecido muchísimo, y ahora ya era casi tan alta como Thyra.
«No necesito suerte. Tengo un plan», pensó. Contempló la fila de amazonas que se apretujaban en la línea de salida como miembros de una tropa preparándose para entrar en combate, y se corrigió: «Pero un poco de suerte tampoco vendría mal». Ansiaba la corona de laurel. La prefería a cualquier diadema o tiara real, porque era un honor que no se podía conceder, que había que ganar.
Localizó entre la multitud la cabellera roja y el rostro pecoso de Maeve y sonrió, intentando proyectar confianza. Maeve le devolvió la sonrisa e hizo un gesto con ambas manos, como si intentara apisonar el aire. «Adelante», articuló con la boca.
Diana puso los ojos en blanco, pero asintió e intentó calmar su respiración. Tenía la mala costumbre de salir demasiado deprisa y malgastar las energías demasiado pronto.
Ahora se despojó de cualquier pensamiento y se obligó a concentrarse en la carrera, mientras Tekmessa caminaba sobre la línea, supervisando a las corredoras. Sus joyas centelleaban en su magnífica corona de rizos y los brazaletes de plata brillaban en sus brazos morenos. Ella era la consejera más cercana a Hippolyta, ostentaba un rango solo superado por la reina, y se comportaba como si su atuendo de color añil, ceñido por un cinturón, fuera una armadura pensada para la batalla.
—Tómatelo con calma, Pyxis —murmuró Tek a Diana cuando pasó delante de ella—. No me gustaría verte desfallecer.
Diana se dio cuenta de que Thyra sonreía, pero no quiso poner mala cara ante la mención de su apodo. «No te reirás tanto cuando me veas victoriosa en el podio», se prometió a sí misma.
Tek alzó las manos para pedir silencio y se inclinó ante Hippolyta, que se encontraba sentada entre dos miembros más del Consejo de amazonas en el palco real, una alta plataforma protegida por una tela de seda teñida con el rojo y el azul vibrante de los colores de la reina. Diana sabía que era ahí donde su madre hubiera querido verla, sentada a su lado, esperando el inicio de los juegos y no compitiendo en ellos. Pero eso dejaría de tener importancia cuando hubiera vencido.
Hippolyta bajó la barbilla apenas unos milímetros, muy elegante con su túnica blanca y sus pantalones de montar, con una simple diadema ajustada en la frente. Parecía relajada, muy a sus anchas, como si en cualquier momento fuera a dar un brinco y unirse a la competición, pero aun así seguía cumpliendo el papel de reina a la perfección.
Tek se dirigió a las atletas reunidas en la arena del estadio.
—¿En honor de quién competís?
—Por la gloria de las amazonas —respondieron todas al unísono—. Por la gloria de nuestra reina.
Diana notó que el corazón le latía con más fuerza. Nunca antes había pronunciado aquellas palabras, por lo menos no como competidora.
—¿A quién rezáis cada día? —prosiguió Tek.
—A Hera —contestaron a coro—, Atenea, Deméter, Hestia, Afrodita y Artemisa.
Estas eran las diosas que habían creado Themyscira y habían regalado la isla a Hippolyta como lugar donde refugiarse.
Tek hizo una pausa, y Diana oyó que las corredoras susurraban otros nombres: Oya, Durga, Freyja, Mari, Yael. Los nombres que una vez habían pronunciado en el momento de morir, las últimas plegarias de las guerreras al caer en el campo de batalla, las palabras que las habían llevado a la isla y les habían servido para obtener una nueva vida como amazonas. Al lado de Diana, Rani murmuraba los nombres de la cazadora de demonios Matri, las siete madres, y apretaba contra sus labios el amuleto rectangular que siempre llevaba.
Tek levantó una bandera de color rojo sangre, idéntica a la que esperaba a las corredoras en Bana-Mighdall.
—¡Que la isla os guíe hacia una victoria justa! —gritó.
Dejó caer el trapo rojo. La multitud rugió. Las corredoras se lanzaron hacia el arco oriental. En un abrir y cerrar de ojos, la carrera había comenzado.
Diana y Maeve habían previsto el embudo que se produciría, pero aun así la hija de la reina Hippolyta notó un pinchazo de frustración cuando las corredoras inundaron la garganta de piedra del túnel, en un embrollo de túnicas blancas y miembros musculosos, mientras los pasos resonaban sobre el suelo de piedra y todas intentaban salir del estadio a la vez. Por fin salieron a la carretera y cada corredora eligió su propia ruta, diseminándose así por la isla.
«No participas en una carrera para perderla.»
Diana acompasó el ritmo de la zancada a estas palabras, y empezó a pisar con los pies descalzos la tierra compacta del camino que la conduciría a través del laberinto de los bosques Cibelianos hasta la costa norte de la isla.
Una travesía de tantos kilómetros por un bosque tan frondoso como aquel hubiera sido lenta al estar constantemente obstaculizada por árboles caídos y marañas de vides gruesas que hubiera tenido que arrancar con un cuchillo que no le importara mellar. Pero Diana había ideado muy bien la ruta. Una hora después de penetrar en el bosque, emergió de la arboleda y salió a la carretera desierta de la costa. El viento le alborotaba el pelo y la sal le rociaba el rostro. Respiró hondo y comprobó la posición del sol. Iba a ganar. No solo iba a quedar bien clasificada, sino que iba a ganar.
Había cartografiado la carrera durante la semana anterior con Maeve, y habían hecho el recorrido dos veces en secreto, en las horas grisáceas del amanecer, cuando sus hermanas apenas se estaban levantando de la cama, cuando las fogatas de las cocinas todavía se estaban encendiendo, y los únicos ojos curiosos de los que preocuparse pertenecían a personas que se habían levantado temprano para salir a cazar o para colocar las redes para la pesca del día. Pero las cazadoras se concentraban en los bosques y las praderas de mucho más al sur, y nadie pescaba en aquella parte de la costa; no había ningún sitio adecuado para botar la barca, solo acantilados escarpados y de color de acero que se desplomaban sobre el mar, y una pequeña y poco acogedora cueva a la cual solo se podía acceder por un camino tan estrecho que era necesario recorrerlo de lado y arrastrando los pies, con la espalda pegada a la roca.
La costa norte era gris, sombría e inhóspita, y sin embargo Diana conocía cada centímetro de su paisaje secreto, los riscos y las cuevas, los estanques creados por la marea, rebosantes de lapas y de anémonas. Era un buen lugar para estar sola. «La isla quiere complacer», le había dicho su madre. Por eso Themyscira estaba poblada de secuoyas en algunas partes y de gomeros en otras; por eso podías pasar la tarde surcando los campos de hierba a lomos de un poni lanudo y la noche encima de un camello, escalando las dunas de arena iluminadas por la luna. Todo formaba parte de la vida que las amazonas habían llevado antes de llegar a la isla, pequeños paisajes del corazón de todas ellas.
A veces, Diana se preguntaba si la costa norte de Themyscira no habría sido creada para ella sola, para que pudiera ponerse a prueba escalando los precipicios escarpados, para que tuviera un lugar donde refugiarse cuando el peso de ser hija de Hippolyta se hacía casi insoportable.
«No participas en una carrera para perderla.»
La advertencia de su madre no había sido una generalidad. Para Diana, una derrota significaba algo más, y ambas lo sabían. Y no solo porque fuera una princesa.
Casi podía sentir la mirada intencionada de Tek, el tono burlón de su voz. «Tómatelo con calma, Pyxis.» Era uno de los apodos que Tek le había puesto. Pyxis. Un pequeño recipiente de barro pensado para guardar joyas o carmín para sonrosar los labios. El nombre era inofensivo, una provocación ligera, y siempre lo pronunciaba con cariño, o al menos eso era lo que Tek afirmaba. Pero aun así a ella le dolía todas las veces: era un recordatorio de que no era como el resto de amazonas y que nunca lo sería. Sus hermanas eran guerreras endurecidas en mil batallas, forjadas con acero a base de sufrimiento, y perfeccionadas para alcanzar la grandeza cuando habían pasado de la vida a la inmortalidad. Todas ellas se habían ganado un lugar en Themyscira. Todas menos Diana, nacida de la tierra de la isla y del deseo de Hippolyta de tener una hija, creada a partir del barro por las manos de su propia madre, superficial y quebradiza. «Tómatelo con calma, Pyxis. No me gustaría verte desfallecer.»
Diana acompasó la respiración y mantuvo un ritmo continuado. «Hoy no, Tek. Hoy, los laureles serán para mí.»
Lanzó una breve mirada hacia el horizonte y dejó que la brisa marítima le refrescara el sudor de la frente. Entre la neblina, vislumbró la forma blanca de un barco. Se había aproximado tanto a la frontera que podía distinguir las velas. Se trataba de una embarcación pequeña. ¿Tal vez una goleta? Le costaba recordar los detalles de las cuestiones náuticas. El palo mayor, el palo de mesana, los mil nombres de las velas y de los nudos para el cordaje. Una cosa era salir en barco, aprendiendo de Teuta, que había navegado con los piratas ilirios, y otra muy diferente estar encerrada en una biblioteca en el Efeseo, mirando con los ojos adormecidos el diagrama de una brigantina o una carabela.
A veces, Diana y Maeve jugaban a intentar otear barcos o aviones, y una vez habían visto incluso la mancha plana de un crucero en el horizonte. Pero la mayoría de mortales sabían que era aconsejable mantenerse alejado de aquel rincón tan particular del mar Egeo, donde las brújulas giraban sin parar y los instrumentos se negaban de pronto a obedecer.
Parecía que estaba tomando forma una tormenta más allá de las neblinas de la frontera, y Diana lamentaba no poder detenerse a contemplarla. Las lluvias que llegaban a Themyscira eran tediosamente suaves y previsibles, y no se parecían en nada al rugido amenazador de un trueno, o al escalofrío de un relámpago lejano.
—¿Alguna vez echas de menos las tormentas? —había preguntado Diana una tarde mientras Maeve y ella holgazaneaban en la terraza bañada por el sol de palacio. A lo lejos se oía el bramido y el repiqueteo de una tempestad. Maeve había muerto en la emboscada de Crossbarry, y lo último que habían pronunciado sus labios había sido una plegaria a santa Brígida de Kildare. Para los parámetros de las amazonas, era nueva en la isla, y procedía de Cork, donde las tormentas eran habituales.
—No —dijo Maeve con su voz acompasada—. Echo de menos una buena taza de té, bailar y a los chicos, pero la lluvia seguro que no.
—Nosotras bailamos —protestó Diana.
Maeve se echó a reír.
—Cuando sabes que no vas a vivir eternamente, bailas de un modo diferente. —Luego había estirado los brazos, moteados de pecas densas como nubes de polen sobre la piel blanca—. Es posible que fuera un gato en una vida anterior, porque lo único que deseo es tumbarme y dormitar bajo el rayo de sol más grande del mundo.
«Adelante.» Diana se resistió a la urgencia de acelerar el paso. Era difícil recordar que había que reservarse, ahora que el sol de la mañana le bañaba los hombros y el viento soplaba a sus espaldas. Se sentía poderosa. Pero era fácil sentirse así cuando una estaba sola.
Un fuerte sonido retumbó por encima de las olas, un chasquido metálico, como una puerta que se cierra de golpe. Titubeó. En el horizonte azul se alzó una columna ondulada de humo, con las llamas lamiendo la base. La goleta estaba ardiendo, la proa había quedado reducida a astillas al caer sobre ella uno de los mástiles, y la vela se arrastraba por las barandas de cubierta.
Diana se dio cuenta de que había aminorado el paso, pero se obligó a recuperar el ritmo. No podía hacer nada por aquel navío. Algunos aviones se estrellaban. Los barcos se hacían pedazos contra las rocas. El mundo de los mortales era así. Un lugar propenso a los desastres y a los accidentes. La vida humana era una marea de desgracias que nunca alcanzaban las orillas de la isla. Diana concentró la mirada en el camino. Muy, muy a lo lejos, podía divisar la luz del sol que proyectaba ráfagas de oro sobre la gran cúpula de Bana-Mighdall. Primero retirar la bandera roja, luego recoger la corona de laurel. Ese era el plan.
Desde algún lugar, llevado por el viento, oyó un grito.
«Una gaviota», se dijo. «Una chica», insistía otra voz en su interior. Imposible. Un grito humano no podría oírse a tanta distancia. ¿O tal vez sí?
No tenía importancia. Ella no podía hacer nada.
Y, aun así, volvió a dirigir la mirada hacia el horizonte. «Solo quiero verlo un poco mejor», se dijo. «Tengo tiempo de sobra. Voy la primera.»
No había ninguna buena razón para abandonar los surcos del viejo camino de carros; no tenía lógica desviarse hacia el punto más rocoso, pero lo hizo igualmente.
Las aguas que lamían la orilla eran tranquilas, claras, de color turquesa. Más allá, el océano era muy diferente: salvaje, de un azul profundo, un mar que casi se había vuelto negro. Tal vez el objetivo de la isla era complacerla a ella y a sus hermanas, pero el mundo que había más allá de la frontera no se preocupaba tanto por la felicidad o la seguridad de sus habitantes.
Pese a la distancia, podía ver que la goleta se estaba hundiendo. Pero no se veía ningún bote salvavidas, ninguna bengala pidiendo socorro, solo pedazos del navío destrozado llevados por las olas rizadas. No había nada que hacer. Diana se frotó vigorosamente las manos contra los brazos, deshaciéndose de un súbito escalofrío, y empezó a rehacer el camino. La vida humana era así. Maeve y ella habían buceado muchas veces hasta los límites de la frontera, habían nadado junto a restos de aviones y veleros y lujosas motos de agua. La sal marina cambiaba la madera, la endurecía para que no se pudriera. No pasaba lo mismo con los mortales. Eran alimento para los peces de alta mar, para los tiburones, y el tiempo los devoraba lenta, irremisiblemente, tanto en el agua como en la tierra.
Diana volvió a comprobar la posición del sol. Podía llegar a Bana-Mighdall en cuarenta minutos, tal vez menos. Ordenó a sus piernas que se movieran. Solo había perdido unos instantes. Podía recuperar sin problemas el tiempo. Pero, en vez de hacerlo, miró atrás, por encima del hombro.
Los libros antiguos estaban llenos de historias sobre mujeres que habían cometido el error de mirar atrás. Huyendo de ciudades en llamas. Saliendo del infierno. Sin embargo, ella volvió los ojos hacia aquel barco que se hundía entre las grandes olas, inclinándose como el ala rota de un pájaro.
Midió la longitud del precipicio. La base era muy rocosa. Si no saltaba con suficiente impulso, el impacto sería brutal. Aun así, no se mataría con la caída. «Así sucedía con las amazonas de verdad», pensó. «Pero, ¿y tú?» Bueno, en todo caso esperaba no matarse. Claro que, si la caída no la mataba, su madre lo haría.
Miró una vez más el barco que se estaba hundiendo y echó a correr a todo tren, acompasando los brazos con sus largas zancadas, adquiriendo velocidad, acortando la distancia que la separaba del borde del precipicio. «Para, para, para», le reclamaba la mente. «Esto es una locura.» Aunque hubiera supervivientes, no podría ayudarlos. Si intentaba salvarlos, se arriesgaba al exilio, y no habría excepciones a la regla, ni siquiera para una princesa. «Para.» No sabía por qué no obedecía su propia orden. Quería creer que no lo hacía por el corazón de heroína que le latía en el pecho y le exigía que respondiera a aquel grito de socorro. Pero cuando por fin se lanzó por el precipicio y se encontró cayendo al vacío, supo que una parte de lo que la arrastraba era la llamada desafiante de aquel mar gris y grandioso al que le traía sin cuidado si ella lo amaba o no.
Dibujó con el cuerpo un arco suave en el aire, con los brazos apuntando como la aguja de una brújula, marcando el rumbo. Cayó en picado hacia el agua y rompió la superficie con una zambullida limpia, y de pronto los oídos se llenaron de silencio, y los músculos se tensaron anticipando el impacto brutal contra las rocas. No se produjo. Salió disparada hacia la superficie, tomó aliento y empezó a nadar directamente en dirección a la frontera, con los brazos cortando el agua templada.
Siempre solía sentir un leve pinchazo de emoción cuando se acercaba a la frontera, cuando la temperatura del agua empezaba a cambiar, cuando el frío le rozaba primero las yemas de los dedos y luego se instalaba en el cuero cabelludo y en los hombros. A Maeve y a ella les gustaba nadar en las playas del sur, y se provocaban para ver quién llegaba más lejos. Una vez habían vislumbrado un barco que avanzaba entre la niebla, con los marinos plantados sobre la cubierta de popa. Uno de los hombres había levantado el brazo y había apuntado en su dirección. Se habían zambullido rápidamente, gesticulando como locas bajo las olas, riendo tan fuerte que, cuando llegaron a la orilla, apenas podían respirar por la sal marina. «Podríamos ser sirenas», había gritado Maeve al desplomarse sobre la arena caliente, pero ninguna de ellas tenía dotes para el canto… Habían pasado el resto de la tarde entonando desafinadas canciones irlandesas sobre viejos borrachos y partiéndose de risa, hasta que Tek las había encontrado. Entonces tuvieron que callar de golpe. Cruzar la frontera era una infracción menor. Ser avistadas por mortales en algún lugar cercano a la isla era motivo de serias medidas disciplinarias. Y ahora, ¿qué estaba haciendo Diana?
«Para.» Pero no podía. No podía parar, el grito agudo de la chica todavía resonaba en sus oídos.
Diana sintió que el agua helada de más allá de la frontera la envolvía del todo. Estaba en poder del mar, y no era un mar amigo. La corriente le golpeaba las piernas y la arrastraba hacia abajo con una fuerza enorme, envolvente, como el abrazo de un dios. «Tienes que resistirte», comprendió, y ordenó a sus músculos que corrigieran el rumbo. Nunca antes había tenido que enfrentarse al océano.
Osciló por un momento sobre la superficie, intentando tomar fuerzas mientras las olas se elevaban a su alrededor. El agua estaba llena de restos del barco, pedazos de madera, fibra de vidrio rota, chalecos salvavidas naranjas que la tripulación no debía de haber tenido tiempo de ponerse. Era casi imposible ver nada entre la lluvia que caía y la neblina que cubría la isla.
«¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó. «Los barcos vienen y van. Los seres humanos pierden la vida.» Volvió a sumergirse, buscó entre las aguas grises y turbulentas, pero no vio a nadie.
Cuando salió a la superficie, su propia estupidez le producía un dolor creciente en la tripa. Había sacrificado la carrera. Se suponía que aquel era el momento en que sus hermanas se darían cuenta de quién era, la ocasión para que su madre se sintiera orgullosa de ella. Y, en vez de eso, había desaprovechado la ventaja que llevaba. ¿Para qué? Allí no había otra cosa que destrucción.
Con el rabillo del ojo, vio un destello blanco, un fragmento grande de lo que podría haber sido el casco del barco. Se alzó sobre una ola, desapareció y de nuevo volvió a la superficie, y entonces Diana vislumbró un brazo delgado y moreno que se agarraba a la parte lateral, con los dedos estirados y los nudillos doblados. Luego desapareció otra vez.
Se alzó otra ola, grande y gris como una montaña. Diana se sumergió bajo la misma, agitando con fuerza los pies, y luego emergió y continuó la búsqueda. Había pedazos de madera y fibra de vidrio por todas partes; era imposible ver con claridad entre los restos del naufragio.
Y entonces volvió a aparecer: un brazo, dos brazos, el torso, la cabeza inclinada sobre el pecho, los hombros encorvados, una camisa de color limón, una maraña de cabellos oscuros. Era una chica. Levantó la cabeza y tomó aliento; tenía los ojos oscuros enfebrecidos de terror. Una ola le estalló encima y la roció de agua blanca. El fragmento de casco volvió a la superficie. La chica ya no estaba.
Otra vez a sumergirse. Diana apuntó al lugar donde había visto hundirse a la joven. Divisó un destello amarillo y se sumergió hacia él, agarró la tela y la atrajo hacia sí. Un rostro fantasmal se cernió sobre ella desde el agua negruzca. Pelo rubio, un semblante azul e inerte. Nunca antes había visto un cadáver de tan cerca. Nunca antes había visto a un chico de tan cerca. Reculó, soltó la camisa, pero incluso mientras lo veía desaparecer, se fijó en sus rasgos masculinos, tan diferentes: mandíbula recta, cejas espesas, igual que en las fotos de los libros.
Diana volvió a la superficie, pero estaba desorientada: las olas, el naufragio, la sombra desnuda de la isla entre la neblina. Si se alejaba mucho más, era posible que no fuera capaz de encontrar el camino de vuelta.
No podía olvidar la imagen del brazo delgado, la ferocidad de aquellos dedos que se aferraban a la vida. «Una vez más», se dijo. Se zambulló y el agua helada la rodeó de nuevo; esta vez el frío se le caló hasta los huesos.
Por un instante todo fueron corrientes grises y aguas turbias, pero al cabo de un segundo tenía a la chica delante, con su camisa de color limón, boca abajo, con los brazos y las piernas muy abiertas como si fuera una estrella. Tenía los ojos cerrados.
Diana la agarró por la cintura y se lanzó hacia la superficie. Durante un momento terrorífico no consiguió discernir la forma de la isla, pero luego las neblinas se abrieron. Nadó hacia delante, sujetando incómodamente con un brazo a la chica contra su pecho, mientras le buscaba el pulso con los dedos. Ahí estaba… Lo notó por debajo de la mandíbula, débil, casi imperceptible, pero ahí estaba. Aunque la chica no respiraba, el corazón seguía latiendo.
Diana dudó. Podía ver las siluetas de Filos y Ecthros, las rocas que marcaban el principio aproximado de la frontera. Las reglas eran claras. La marea mortal de la vida y la muerte era imparable, y no debía alcanzar nunca la isla. No había excepciones. Estaba prohibido llevar a un ser humano a Themyscira, aunque significara salvar una vida. Desobedecer esta regla solo tenía una consecuencia: el exilio.
«Exilio.» La palabra era como una losa, un lastre no deseado, un peso insoportable. Cruzar la frontera suponía una falta leve, pero lo que estaba a punto de hacer podía separarla para siempre de la isla, de sus hermanas, de su madre. El mundo parecía demasiado grande, y el mar, demasiado profundo. «Suéltala.» Era así de sencillo. Si soltaba ahora a la chica, sería como si Diana no hubiera saltado nunca por el acantilado. Volvería a sentirse ligera, liberada de esa carga.
Pensó en la mano de la chica, en la fuerza feroz de los nudillos, en la determinación acerada de sus ojos antes de que la ola la sumergiera. Notaba el ritmo desigual del pulso de la niña, un tambor lejano, el sonido de un ejército desfilando, un ejército que había combatido con valentía, pero al que se le estaban acabado las fuerzas.
Nadó hacia la orilla.
Al pasar por la frontera sujetó con fuerza a la chica. La neblina se fue disolviendo y la lluvia cesó. Una sensación de calidez le recorrió el cuerpo. Las aguas tranquilas parecían extrañamente inanimadas después de los azotes del mar, que tanto admiraban a Diana.
Cuando sus pies tocaron el fondo arenoso, dejó de nadar y, tras cambiar la mano con la que sostenía a la chica, echó a andar para sacarla del agua. Era escalofriantemente ligera, casi ingrávida. Era como llevar el cuerpo de un gorrión entre las manos. No era raro que el mar se hubiera cebado tanto en esta criatura y en sus compañeros de viaje: parecía temporal, como el molde de un artista de un cuerpo hecho de yeso.
Diana la depositó suavemente sobre la arena y volvió a comprobarle el pulso. Esta vez no sintió el latido del corazón. Sabía que era necesario reanimarle el corazón, sacarle el agua de los pulmones, pero tenía un recuerdo borroso de cómo se hacía. Había estudiado los rudimentos de reanimación de una víctima de ahogamiento, pero nunca había tenido que ponerlos en práctica fuera de la clase. También era posible que aquel día no hubiera prestado demasiada atención. ¿Cuántas posibilidades había de que una amazona se ahogara, especialmente en las aguas calmadas de Themyscira? Y ahora sus distracciones podían costarle la vida a aquella chica.
«Haz algo», se dijo, intentando pensar más allá del pánico que le invadía. «¿Por qué la has sacado del agua si te vas a quedar aquí sentada mirándola como un conejo asustado?»
Colocó dos dedos sobre el esternón de la joven y luego fue bajando hasta lo que esperaba que fuera el punto adecuado. Juntó las manos y apretó. Notó que los huesos se doblaron bajo sus palmas y retiró las manos de inmediato. ¿De qué estaba hecha aquella chica? ¿De madera de balsa? Parecía menos sólida que los modelos de monumentos del mundo en miniatura que había tenido que construir en clase. Con suavidad, volvió a apretar, una vez y otra. Le cerró la nariz con los dedos, acercó su boca a los labios mortales y fríos, y sopló.
El aire penetró en su pecho y Diana vio cómo se hinchaba, pero esta vez la fuerza excesiva parecía ir bien. De pronto, la joven empezó a toser, y el cuerpo se convulsionó mientras escupía agua salada. La princesa de las amazonas se sentó sobre las rodillas y soltó una breve carcajada. Lo había conseguido. La chica estaba viva.
Tomó consciencia de lo que acababa de hacer. Por todos los perros de Hades, ¡lo había conseguido! La chica estaba viva.
E intentaba incorporarse.
Diana la ayudó pasándole un brazo por la espalda. No podía quedarse allí de rodillas, mirando cómo se retorcía sobre la arena como un pez y tampoco podía devolverla al mar. ¿O sí? No. Los mortales se ahogaban con demasiada facilidad.
La joven se agarró a su pecho y tomó aire con una fuerza espasmódica.
—Los otros —jadeó. Tenía los ojos tan abiertos que Diana podía ver el blanco alrededor del iris. Estaba temblando, pero no sabía si era por el frío o por la conmoción—. Tenemos que ayudarlos…
La princesa amazona negó con la cabeza. Si existía algún vestigio de vida en el naufragio, ella no lo había visto. Además, el tiempo pasaba más deprisa en el mundo mortal. Aunque nadara de nuevo al lugar del hundimiento, era seguro que la tormenta ya se habría tragado cualquier cuerpo o resto material.
—Ya no están —dijo, y de inmediato deseó haber elegido las palabras con más delicadeza. La chica abrió la boca y luego la cerró. Su cuerpo temblaba tanto que Diana pensó que se iba a romper. Pero eso era imposible, ¿verdad?
Oteó los acantilados por encima de la playa. Alguien podía haberla visto salir nadando. Estaba segura de que ninguna otra corredora había elegido esta ruta, pero podrían haber visto la explosión y haber acudido a investigar.
—Tengo que sacarte de la playa. ¿Puedes andar? —La chica asintió, pero le rechinaban los dientes y no hizo ningún ademán de levantarse. Los ojos de Diana volvieron a estudiar el acantilado—. En serio, necesito que te levantes.
—Lo estoy intentando.
No parecía que lo estuviera intentando. La amazona buscó entre sus recuerdos todas las cosas que le habían contado sobre los mortales, los aspectos más ligeros: hábitos alimenticios, temperatura del cuerpo, normas culturales. Por desgracia, su madre y sus tutoras estaban más interesadas en lo que Diana llamaba las advertencias funestas: guerra, tortura, genocidio, contaminación ambiental, faltas gramaticales.
La chica que temblaba delante de ella no parecía susceptible de formar parte de la categoría de advertencias funestas. Parecía tener aproximadamente su misma edad, tenía la piel oscura, y el pelo era una maraña de trencitas delgadas y largas que habían quedado cubiertas de arena. Estaba demasiado débil para hacer daño a nadie más que a ella misma. Aun así, para Diana podía representar un gran peligro. Peligro de exilio. Peligro de destierro eterno. Mejor no pensar en ello. Mejor pensar en las clases con Teuta. «Traza un plan. Muchas veces las batallas se pierden porque la gente no sabe qué guerra está librando.» Muy bien. La chica no podría caminar una gran distancia en aquel estado. Tal vez eso era una buena noticia, teniendo en cuenta que Diana no tenía dónde llevarla.
Reposó lo que esperaba que fuera una mano reconfortante sobre el hombro de la joven humana.
—Escucha, ya sé que estás muy débil, pero tenemos que intentar salir de la playa.
—¿Por qué?
Diana dudó, y enseguida optó por una respuesta técnicamente cierta, si bien no del todo precisa.
—Va a subir la marea.
Al parecer, funcionó, porque la chica asintió. La amazona se puso en pie y le tendió la mano.
—Estoy bien —dijo la joven, hincando la rodilla y levantándose a continuación.
—Eres tozuda —dijo Diana, con cierto respeto.
La chica había estado a punto de ahogarse, parecía menos sólida que el serrín y estaba hecha polvo, pero no parecía demasiado dispuesta a aceptar ayuda, así que, sin duda, lo que iba a sugerir a continuación no iba a gustarle:
—Tienes que subirte a caballito.
La chica arrugó el entrecejo.
—¿Por qué?
—Porque no creo que puedas subir el acantilado.
—¿Hay camino?
—No —contestó Diana. Era una pura mentira. Para no discutir, se puso de espaldas. Al cabo de un instante, notó un par de brazos que le rodeaban el cuello. La chica se encaramó de un brinco, y ella le agarró los muslos para colocarla mejor—. Agárrate fuerte.
Los brazos de la joven se cerraron sobre su cuello.
—¡No tan fuerte! —protestó Diana, ahogándose.
—¡Lo siento!
Aflojó un poco.
La princesa de las amazonas salió trotando.
—No corras tanto. Creo que voy a vomitar —gruñó la desconocida.
—¿Vomitar? —Diana repasó sus conocimientos sobre funciones corporales y de inmediato suavizó la marcha—. No lo hagas.
—No me sueltes.
—No pesas más que un par de botas.
Diana se adentró por entre los grandes peñascos que calzaban la base del acantilado.
—Necesito los brazos libres para escalar, así que tendrás que agarrarte también con las piernas.
—¿Escalar?
—El acantilado.
—¿Vas a subirme por la cara del acantilado? ¿Te has vuelto loca?
—Agárrate bien e intenta no estrangularme.
Diana adhirió los dedos a la roca y empezó a distanciarse del suelo antes de que la chica tuviera tiempo de decir nada más.
Avanzaba con rapidez. Era un territorio conocido. Había escalado aquellos riscos en incontables ocasiones desde que había empezado a visitar la costa norte, y cuando tenía doce años había descubierto la cueva a la que se dirigían ahora. Había otras cuevas, más abajo, pero se llenaban de agua cuando subía la marea. Además, el acceso era demasiado fácil, en caso de que alguien sintiera curiosidad.
La chica volvió a gruñir.
—Ya casi hemos llegado —dijo Diana, para animarla.
—Tengo los ojos cerrados.
—Seguramente es lo mejor. Intenta no… ya me entiendes.
—¿Vomitarte encima?
—Sí —dijo Diana—. Eso es.
Las amazonas nunca se mareaban, pero el tema de los vómitos salía en bastantes novelas y en una descripción bastante realista de su libro de anatomía. Por suerte, no había ilustraciones.
Por fin, Diana consiguió llegar al saliente de la roca que señalaba la entrada de la cueva. La chica bajó al suelo y respiró hondo. La cueva era alta, estrecha y sorprendentemente profunda, como si alguien hubiera cortado la roca con un cuchillo de carnicero hasta el centro de la montaña. La superficie brillante de las rocas negras que formaban las paredes estaba perpetuamente húmeda de agua de mar. Cuando era más pequeña, a la princesa le gustaba imaginar que, si seguía caminando, la cueva atravesaría la montaña y saldría a un mundo totalmente diferente. Pero no era así. Solo era una cueva, y seguiría siéndolo por mucho que deseara lo contrario.
Esperó a que la vista se le acostumbrara a la oscuridad, y siguieron adentrándose. La vieja manta de caballo continuaba allí, envuelta en un hule y casi seca, aunque un poco mohosa, y también encontró la caja de latón con provisiones.
Pasó la manta por los hombros de la chica, quien preguntó:
—¿No vamos a subir arriba de todo?
—Todavía no. —Diana tenía que regresar al estadio. La carrera debía de estar a punto de terminar y no quería que la gente se preguntara dónde se había metido—. ¿Tienes hambre?
La joven negó con la cabeza.
—Tenemos que llamar a la policía. Búsqueda y rescate.
—Eso es imposible.
—No sé qué ha podido pasar —dijo la chica, que volvía a temblar—. Jasmine y Ray estaban discutiendo con el doctor Ellis, y entonces…
—Hubo una explosión. La vi desde la orilla.
—Ha sido culpa mía. —Las lágrimas le mojaron las mejillas—. Están muertos por mi culpa.
—No digas eso —repuso Diana con amabilidad, sintiendo una oleada de pánico—. Ha sido la tormenta. —Colocó la mano sobre el hombro de la chica—. ¿Cómo te llamas?
—Alia —contestó la joven, escondiendo la cabeza entre los brazos.
—Alia, ahora tengo que irme, pero…
—¡No! No me dejes aquí.
—Tengo que hacerlo. Necesito… buscar ayuda.
Lo que de verdad necesitaba era regresar a Efes y pensar en cómo sacar a Alia de la isla antes de que alguien la descubriera.
La joven la agarró del brazo, y Diana volvió a recordar el modo en que se había aferrado a aquel trozo de casco.
—Por favor, date prisa. Tal vez puedan enviar un helicóptero. Podría haber algún superviviente.
—Volveré en cuanto pueda —prometió Diana, y le dio la caja de latón—. Aquí hay melocotones secos y frutos secos y un poco de agua fresca. No te la bebas de una sola vez.
Alia parpadeó.
—¿De una sola vez? ¿Cuánto tiempo vas a tardar?
—Tal vez unas horas. Volveré en cuanto pueda. Abrígate bien y descansa. —Se levantó—. Y no salgas de la cueva.
La joven la miró. Tenía los ojos oscuros y enfebrecidos, y una mirada temerosa, pero firme. Por primera vez desde que Diana la había sacado del agua, Alia parecía estar viéndola tal como era.
—¿Dónde estamos? —preguntó—. ¿Qué lugar es este?
La princesa amazona no estaba muy segura de cómo responder, y lo único que dijo fue:
—Este es mi hogar.
Volvió a clavar las manos en la roca y salió de la cueva antes de que Alia pudiera preguntar nada más.
2
«¿Tendría que haberla atado?», se preguntaba Diana mientras escalaba el acantilado, con el sol de mediodía calentándole los hombros tras el frescor de la cueva. No. No disponía de ninguna cuerda, y atar a una chica que había estado a punto de morir no parecía lo correcto. Pero necesitaba tener listas las respuestas para cuando volviera. El naufragio había conmocionado a Alia, pero estaba volviendo en sí, y estaba claro que no era estúpida. No se contentaría con quedarse en la cueva por mucho tiempo.
Alargó la zancada. No tenía sentido ir a Bana-Mighdall para retirar la bandera. Volvería al estadio y se inventaría alguna excusa, pero no podía pensar más allá. Cuanto más se alejaba de los acantilados, más estúpida parecía la decisión que había tomado. Un terror frío y molesto le serpenteaba bajo las costillas. La isla tenía sus propias reglas, sus propias prohibiciones, y cada una tenía su motivo. Nadie podía llevar armas, excepto en los entrenamientos y en las exhibiciones. Las escasas misiones que se permitían fuera de la isla debían ser sancionadas por el Consejo de amazonas y el oráculo, y solo estaban destinadas a preservar el aislamiento de Themyscira.
Tenía que devolver a Alia al mundo de los mortales tan pronto como fuera posible. Para los humanos, los días pasarían mientras la joven esperaba en la cueva. Era posible que enviaran naves de rescate en busca del barco desaparecido. Si Diana actuaba con suficiente rapidez, tal vez podría transportar a Alia en otra embarcación y hacer que se encontrara con ellos. En el caso de que la chica hablara a las autoridades sobre Themyscira y por casualidad la creyeran, nunca conseguiría encontrar el camino de regreso a la isla.
El rugido grave de un cuerno resonó desde el Efeseo, y Diana notó un aguijoneo de decepción. La carrera había terminado. Otra amazona había ganado la corona de laurel que ella había estado tan segura de lucir. «He salvado una vida», se recordó, pero esto apenas la consoló. Si alguien descubría lo de Alia, sería expulsada para siempre de su hogar. De todas las reglas de la isla, la prohibición contra los forasteros era la más sagrada. Solo las amazonas que se habían ganado el derecho a vivir en Themyscira pertenecían a aquel lugar. Habían muerto gloriosamente en la batalla, demostrando su coraje y su determinación, y si, en el último instante, pedían clemencia a una diosa, cabía la posibilidad de que se les ofreciera una nueva vida, una vida de paz y honor entre hermanas. Atenea, Chandraghanta, Pele, Banba. Diosas de todo el mundo, guerreras de todas las naciones. Cada amazona se había ganado su lugar en la isla. Todas menos Diana, claro.
El malestar se intensificó en sus entrañas. Tal vez el rescate de Alia no había sido una equivocación, sino algo que figuraba en su destino. Si nunca había pertenecido a la isla, tal vez el exilio era inevitable.
Aceleró el paso al divisar las torres del Efeseo, pero los pies le pesaban. ¿Qué le iba a decir a su madre?
Demasiado pronto, la carretera de tierra dejó paso a los gruesos adoquines de piedra de Istria, blancos y gastados bajo sus pies desnudos. Cuando entró en la ciudad, notó el peso de la gente que la observaba desde los balcones y los jardines abiertos, de los ojos curiosos que seguían su trayecto hasta el estadio. Era uno de los edificios más bonitos de la ciudad, como una corona de piedra blanca y brillante apoyada en unos arcos esbeltos, cada uno de ellos engalanado con el nombre de una campeona.
Diana pasó por debajo del arco dedicado a Pentesilea. Oía los vítores y el repicar de los pies, y, al emerger al estadio iluminado por el sol, lo que vio era peor de lo que había esperado. No solo había perdido. Había sido la última en llegar. Las ganadoras estaban en el podio y la entrega de los laureles ya había comenzado. Naturalmente, Rani había quedado la primera. En su vida anterior había sido corredora de fondo, y seguía siéndolo ahora que era una amazona. Además, a Diana le caía muy bien. Era siempre humilde y amable y se había ofrecido incluso a entrenarla. La princesa amazona se preguntó si no sería algo agotador ser siempre tan maravillosa. Tal vez las heroínas eran así.
Mientras se dirigía al estrado, se obligó a sonreír. Aunque el sol la había ayudado a secarse, era perfectamente consciente de que llevaba la túnica hecha un desastre y el pelo enmarañado por el agua del mar. Tal vez, si fingía que la carrera no tenía importancia, no la tendría. Pero apenas había dado un par de pasos cuando Tek salió de entre la multitud y le pasó un brazo alrededor del cuello.
Diana se puso rígida y luego se odio a sí misma por ello, porque sabía que la consejera se daría cuenta.
—Oh, pequeña Pyxis —canturreó Tek—, ¿te has quedado encallada en el barro?
Un suave murmullo se alzó desde el grupo de mujeres que las rodeaban. Todas habían captado el insulto. Pequeña Pyxis, hecha de barro.
Diana sonrió.
—¿Me has echado de menos, Tek? Tiene que haber alguien más por aquí a quien puedas criticar.
Del gentío llegaron algunas risitas. «Sigue caminando», se dijo Diana. «Mantén la cabeza alta.» El problema era que Tek era una general nata. Percibía las debilidades y sabía dónde encontrar exactamente las grietas. «Tienes que dar lo máximo de ti misma o Tek no retrocederá», le había advertido una vez Maeve. «Es prudente cuando está con Hippolyta, pero algún día serás tú quien ocupará el trono.»
«No si Tek se sale con la suya», pensaba Diana.
—No te enfades, Pyxis —dijo Tek—. Siempre hay una próxima vez. Y otra.
Mientras se abría paso entre las espectadoras, la princesa oyó a las amigas de Tek, que se unían al coro.
—Tal vez moverán la línea de meta para la próxima carrera —dijo Otrera.
—¿Por qué no? —respondió Thyra—. Las reglas son diferentes cuando perteneces a la realeza.
Era una pulla directa contra su madre, pero Diana sonrió como si nada en el mundo pudiera molestarla.
—Es increíble que haya gente que no se canse nunca de la misma canción, ¿no es cierto? —dijo mientras subía a grandes zancadas los escalones que conducían al palco real—. Si solo has aprendido un baile, supongo que tienes que seguir bailándolo.
Algunas amazonas del público asintieron con aprobación. Querían una princesa que no se inmutara ante los comentarios mordaces, que defendiera su terreno, que fuera capaz de pelear con las palabras y no con los puños. Al fin y al cabo, ¿qué mal había hecho Tek en realidad? A veces, Diana deseaba que la consejera la desafiara directamente. Ella saldría perdiendo, pero prefería recibir una paliza a fingir de manera constante que las provocaciones y las burlas no le afectaban. Era agotador saber que, cada vez que fallara en algo, alguien estaría allí para recordárselo.
Pero esto no era lo peor. Al menos Tek era honesta con lo que pensaba. Lo más duro era saber que, aunque muchas de las personas que ahora le sonreían fueran amables con ella, aunque le mostraran su lealtad porque era la hija de su amada reina, nunca creerían que ella era digna de caminar entre ellas, y aún menos de llevar la corona. Y tenían razón. Diana era la única amazona que no había nacido amazona.
Si Tek descubría lo de Alia, si sabía lo que había hecho, obtendría todo lo que más deseaba: Diana sería expulsada de la isla, la chica de barro se perdería en el Mundo del Hombre y Tek ya no tendría que desafiar directamente a Hippolyta.
«Pues no lo va a descubrir», se prometió Diana. «Tiene que haber algún modo de sacar a Alia de la isla.» Solo necesitaba conseguir una embarcación, meter en ella a la joven y encontrar a algún ser humano al que pudiera entregarla en el otro lado de la frontera.
O también podía decir la verdad. Afrontar el ridículo, un juicio en el mejor de los casos, el exilio inmediato en el peor de ellos. Los dictados de las diosas que habían creado Themyscira no debían tomarse a la ligera, y ninguna ofrenda a Hera ni ninguna oración a Atenea cambiaría lo que ya había hecho. ¿Declararía la madre de Diana en su favor? ¿Ofrecería excusas por el comportamiento de su hija? ¿O se limitaría a seguir el castigo exigido por la ley? Diana no sabía cuál de las dos cosas era peor.
«Ni hablar.» Conseguiría un barco.
Subió la escalinata hasta el palco de la reina, perfectamente consciente de que toda la atención había pasado del podio de las vencedoras a ella. La luz se filtraba por el toldo de seda y proyectaba una luz roja y azul sobre la plataforma sombreada. El jazmín caía por las barandas en nubes de aroma dulzón. En Themyscira no había estaciones, pero Hippolyta hacía cambiar los viñedos y las plantas con cada equinoccio y solsticio. «Debemos marcar el tiempo», había dicho a Diana. «Debemos trabajar para mantener nuestra conexión con el mundo mortal. No somos diosas. Hemos de recordar siempre que nacimos mortales.»
«No todas», había pensado Diana, pero no dijo nada. A veces parecía que Hippolyta se olvidara del origen de su hija. O tal vez lo hacía a posta. « …
Batman: Nightwalker
Vuelven los superhéroes de la mano de los grandes escritores de la literatura juvenil.
Antes de ser Batman era Bruce Wayne...
Un adolescente dispuesto a todo por una chica que podría ser su peor enemiga.
LOS NIGHTWALKERS ESTÁN ATERRORIZANDO LA CIUDAD DE GOTHAM.
Tras el saboteo de los sistemas de seguridad en sus mansiones, las élites de la ciudad van cayendo una tras otra hasta quedar atrapadas como presas.
BRUCE WAYNE ES EL SIGUIENTE EN LA LISTA.
Bruce está a punto de cumplir dieciocho años y heredar la fortuna de su familia, los sectores clave de Wayne Industries y todos los aparatos tecnológicos que le apasionan. Pero cuando regresa a casa de su fiesta de cumpleaños, toma una decisión impulsiva y lo sentencian a realizar servicios comunitarios en Arkham Asylum, la infame prisión que alberga a los criminales más temidos de la ciudad.
MADELEINE WALLACE ES UNA ASESINA... Y LA ÚNICA ESPERANZA DE BRUCE.
La reclusa más intrigante en Arkham es Madeleine, una chica brillante vinculada a los Nightwalkers. Una chica que solo querrá hablar con Bruce. Ella es el misterio que Bruce deberá resolver, pero ¿le estará ella confiando sus secretos o solo le dará la información que necesita para poner la ciudad de Gotham a sus pies?
No lo tengo.
Descargar gratis Batman: Nightwalker PDF en español
Catwoman: Soulstealer
Rebosante de acción y suspenso, la autora #1 del New York Times, SARAH J. MAAS, entrega a una jovencísima Selina Kyle que robará los corazones de los lectores en una nueva y esperada superproducción YA: ¡CATWOMAN!
Cuando el Murciélago esté fuera, el Gato jugará. Es hora de ver cuántas vidas tiene realmente este gato.
Dos años después de escapar de los barrios pobres de Ciudad Gótica, Selina Kyle regresa como la misteriosa y adinerada Holly Vanderhees. Ella rápidamente descubre que con Batman en una misión vital, Ciudad Gótica parece estar lista para ser tomada.
Mientras tanto, Luke Fox quiere demostrar que, como Batwing, tiene lo que se necesita para ayudar a la gente. Ataca a un nuevo ladrón al acecho que se ha asociado con Poison Ivy y Harley Quinn. Juntos, están causando estragos. Esta Catwoman es inteligente; puede ser la ruina de Batwing.
En este tercer libro de DC Icons, siguiendo a Wonder Woman: Warbringer de Leigh Bardugo y Batman: Nightwalker de Marie Lu, Selina está jugando un juego desesperado de el gato y el ratón, formando amistades inesperadas y enredándose con Batwing por la noche y su endiabladamente guapo vecino Luke Fox de día. Pero con una amenaza peligrosa del pasado en la cola, ¿podrá ella lograr el atraco más cercano a su corazón?
Publicación: Agosto 2018
Descargar gratis Catwoman: Soulstealer PDF en español
Superman (DC Icons #4)
Aún no tiene sinopsis ni tampoco portada.
Fecha de publicación: Enero 2019












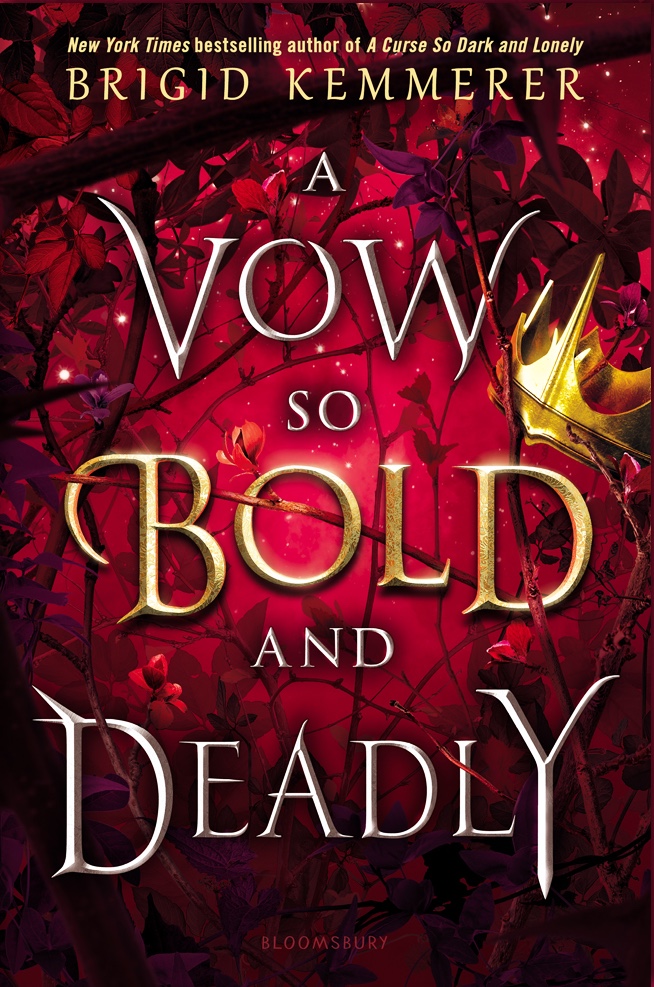
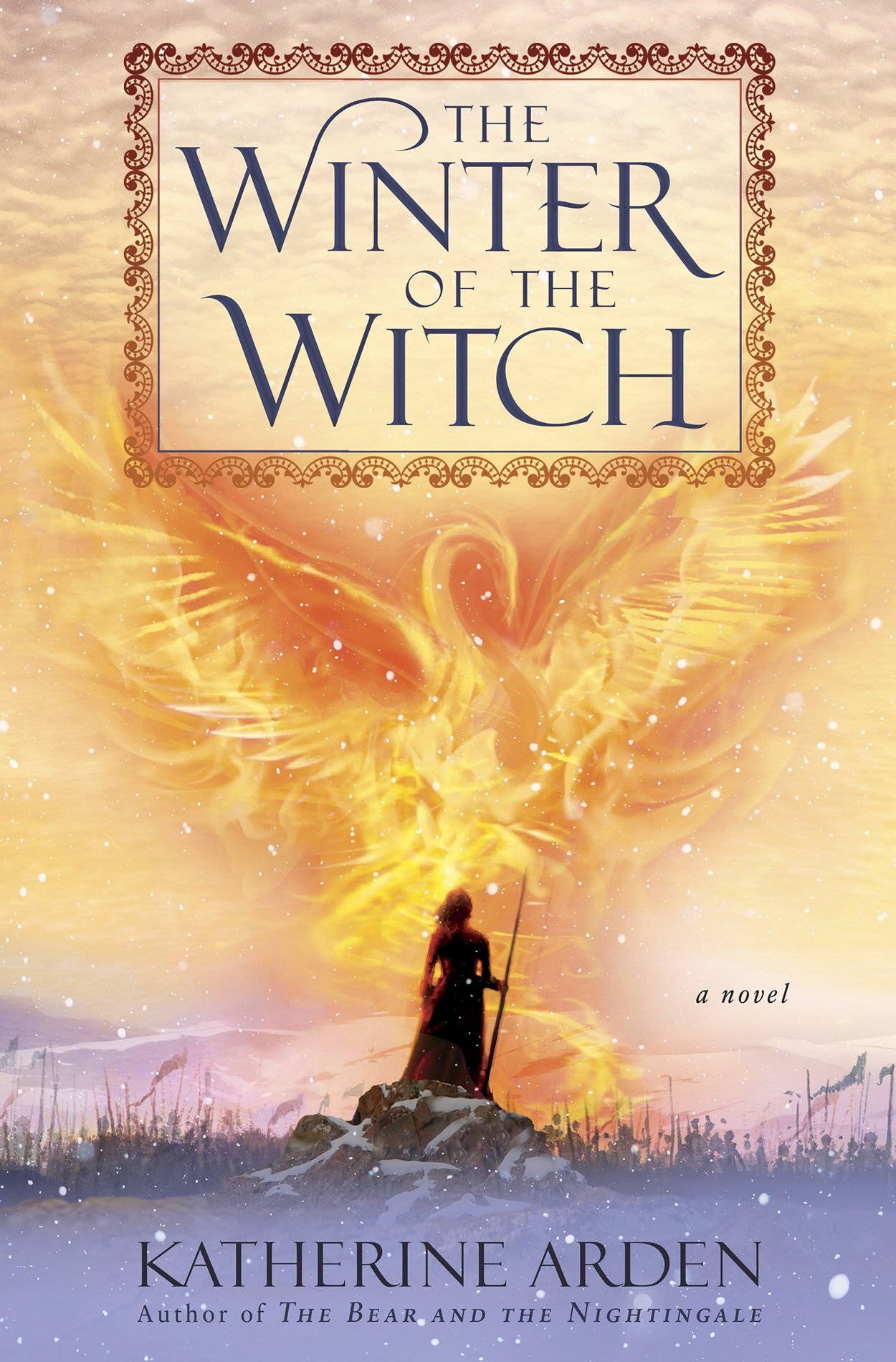











































































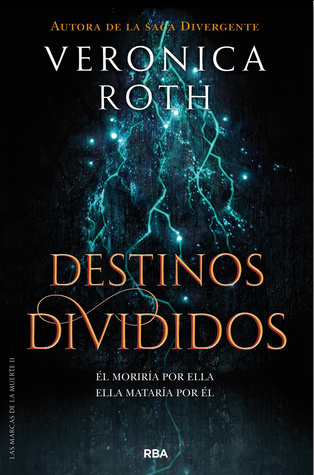







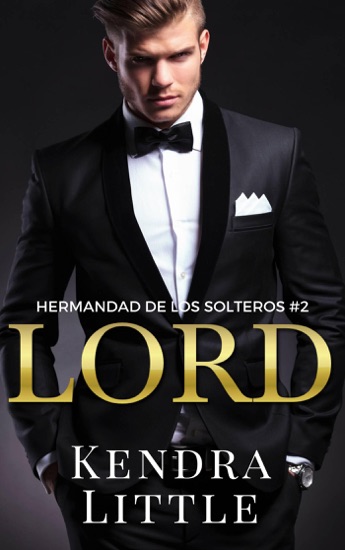


















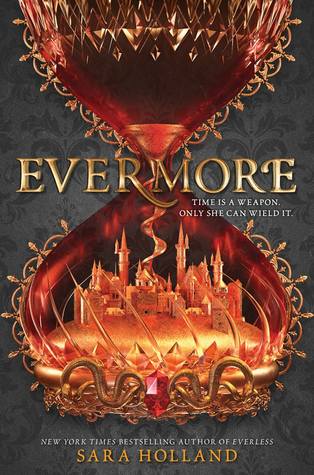

















No logro encontrar el primer libro, ayudaaaaaa
ResponderEliminarHola no puedo descargar el primer libro
ResponderEliminar